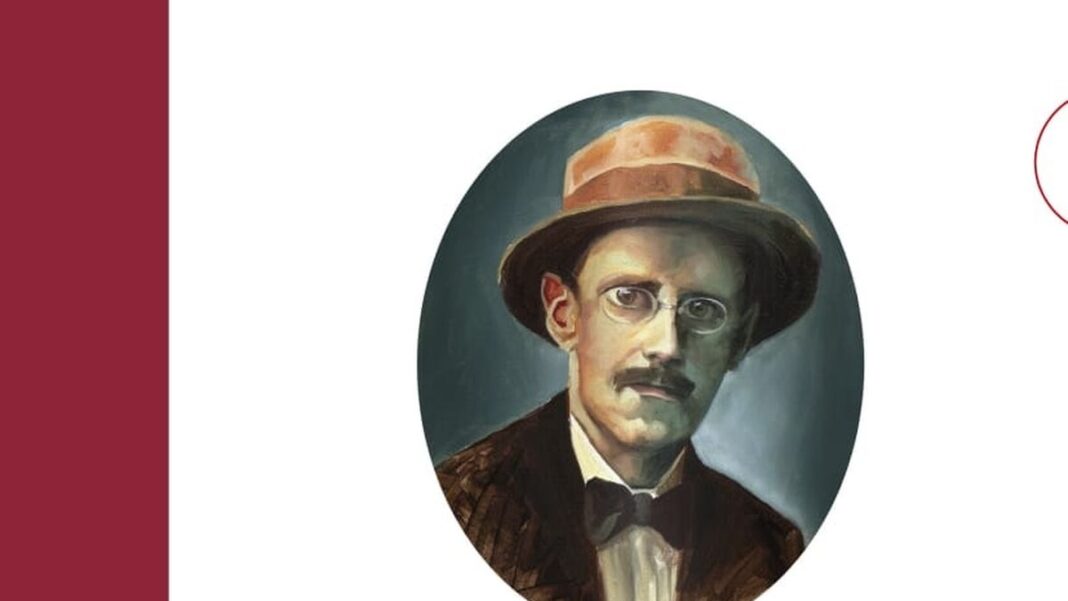La traducción del Ulises siempre fue, en nuestro idioma, una zona de combate. En cada palabra se libra una batalla secreta, la de trasladar a Joyce sin reducirlo, sin domesticarlo, sin traicionarlo… pero tampoco sin encerrarlo en un museo de solemnidades.
En nuestro país Marcelo Zabaloy decidió dar esa pelea con la osadía de quien se arriesga a perder.
La literatura irlandesa y la argentina comparten esa obstinación de inventarse a sí mismas, de hacer del idioma una patria más grande que la geografía, y en ese sentido sus variantes son, ya, en lenguas no sólo vivas, sino clásicas. La literatura irlandesa y la argentina comparten esa obstinación de inventarse a sí mismas, de hacer del idioma una patria más grande que la geografía, y en ese sentido sus variantes son, ya, en lenguas no sólo vivas, sino clásicas.
Su versión, revisada y publicada en 2023 por El Cuenco de Plata, no pretende la asepsia del filólogo ni el blindaje del académico, sino que se arroja a las calles de Buenos Aires y Montevideo para escuchar allí un eco tonal del flujo joyceano.
La elección de un castellano rioplatense, de giros y cadencias cercanas, tiene algo de declaración política: no se trata de traducir para lectores europeos, sino de hacer que Joyce se cuele en nuestras voces, en nuestras discusiones de café, en nuestras caminatas.
Quien se adentra en esta flamante versión del Ulises no se encuentra con un texto lejano y marmóreo, sino con la inmediatez de un habla que vibra, y tropieza porque se arriesga a sonar argenta. En ese gesto, Zabaloy reivindica que la traducción no es un museo de equivalencias, sino un territorio vivo, donde el uso de la lengua se juega mucho en cada parrafada.
En la vereda contraria, aunque no necesariamente opuesta sino complementaria, está la propuesta de Rolando Costa Picazo, que en 2017 publicó su versión crítica para Edhasa.
En Irlanda se escribió contra la ocupación inglesa con la obstinación de un pueblo que se sabía menor en el mapa pero ciclópeo en la palabra. Y en este país escribimos contra nuestro propio espejo roto, entre guerras civiles, derrotas y migraciones. En Irlanda se escribió contra la ocupación inglesa con la obstinación de un pueblo que se sabía menor en el mapa pero ciclópeo en la palabra. Y en este país escribimos contra nuestro propio espejo roto, entre guerras civiles, derrotas y migraciones.
Allí la traducción se entiende como cirugía de precisión: cada palabra se mide, se coteja, se documenta. El traductor trabaja como un cirujano forense que no sólo entrega el cuerpo del texto, sino también su autopsia, con abundancia de notas, referencias y contextos.
La versión de Costa Picazo parece estar pensada para el lector que no teme perderse en el detalle erudito, que quiere ver el andamiaje oculto en el silencio de lo escrito. El resultado es un castellano más neutro, deliberadamente despojado de localismos, que busca universalidad y exactitud.
Pero esa exactitud tiene un costo.
Ocurre que, a veces, la cadencia se endurece, el torrente se vuelve explicación. Sin embargo, esta elección también revela una convicción: que Ulises puede y debe ser leído como un objeto de estudio, como un texto monumental cuya riqueza se despliega mejor con un aparato crítico que lo contenga.
Costa P. no traduce para la calle, sino para la biblioteca, y su aporte resulta imprescindible para quienes quieran desentrañar a Joyce como se desarma una maquinaria de relojería.
Si algo dejan en claro estas traducciones recientes es que ninguna agota a Joyce; más bien iluminan un costado distinto, y leerlas en paralelo no sólo es posible sino necesario para entender que la traducción, como decía Rodolfo Walsh refiriéndose a la escritura, es un acto de coraje.
Digo esto porque la literatura argentina y la irlandesa nacen de matrices semejantes: ambas crecen bajo la sombra de imperios que las relegaron, ambas cargan con la cicatriz del despojo y la lengua heredada como arma a la vez que como condena de sus colonialidades intrínsecas.
En Irlanda se escribió contra la ocupación inglesa con la obstinación de un pueblo que se sabía menor en el mapa pero ciclópeo en la palabra.
Y en este país escribimos, aún hoy, contra nuestro propio espejo roto, entre guerras civiles, derrotas y migraciones.
En Joyce resuena un país
En sus trabajos todavía resuena el eco de un pueblo que resiste desde la invención verbal, así como en Roberto Arlt resuena la voz de un país que se rehace en el barro urbano, entre luces de neón y farsa politiquera.
Ambos territorios saben que la literatura es una forma de insurrección en la que no basta contar historias: hay que torcer la lengua del opresor hasta que hable en otro registro, hasta que se revele la violencia que pretende ocultar.
Por eso, cuando un lector argentino abre el Ulises, lo que encuentra no es un libro extranjero, sino un espejo deformante de sus propias calles: Dublín y Buenos Aires se confunden en el reflejo, como dos ciudades que han aprendido a sobrevivir a partir del ingenio y la ironía.
La literatura irlandesa y la argentina comparten esa obstinación de inventarse a sí mismas, de hacer del idioma una patria más grande que la geografía, y en ese sentido sus variantes son, ya, en lenguas no sólo vivas, sino clásicas.
Observemos, por caso, a la pluma borgeana devenida estatua de los estudiosos en toda academia que se precie de enseñar Letras.
Traducir a Joyce aquí no es un acto académico: es un puente de resistencia, un pasaje entre dos márgenes del Atlántico que saben que las palabras, cuando se empujan hasta el límite, pueden ser la única forma de libertad.
Y entonces estos Ulises, en cada nueva traducción, se vuelven menos libros y más un par de ríos que nos atraviesan, nos arrastran, y apenas poniendo un pie en cualquiera de ellos ya nos han comenzado a transformar.
Porque entre tantísimas cosas eso hacen los ríos literarios: pulir las anquilosadas piedras del pensamiento.
Esto fue Garamond 11.
Hasta la próxima, lectores.
Por comentarios, críticas o sugerencias: [email protected]