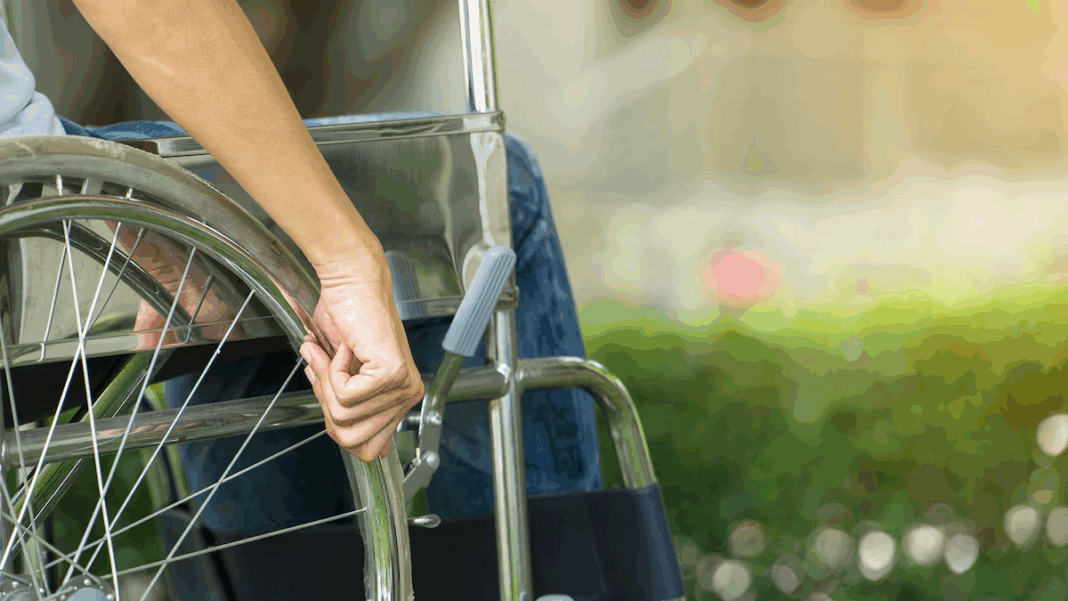martes 30 de septiembre de 2025
Catamarca, ARGENTINA
martes 30 de septiembre 2025
23°
Humedad: 38%
Presión: 1015hPA
Viento: WSW 0.45km/h
Miércoles.
Jueves.
Viernes.
- El Ancasti >
- Edición Impresa >
- Opinión >
Editorial
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), acaba de presentar el informe “Fuentes de datos sobre las personas con discapacidad en América Latina desde un enfoque social y de derechos”. El documento destaca que la Argentina avanzó en las últimas décadas desde un paradigma médico de la discapacidad hacia un modelo social y de derechos. Sin embargo, expone una falencia estructural que pone en jaque cualquier pretensión de política pública eficaz: la ausencia de datos actualizados, robustos y consistentes.
El contraste es evidente. Mientras se celebra un cambio conceptual hacia la inclusión y la igualdad de derechos, nuestro país no cuenta hoy con información precisa sobre cuántas personas con discapacidad viven en su territorio. La razón es tan sencilla como alarmante: en el Censo Nacional de 2022 no se incluyó la pregunta directa sobre discapacidad. En su lugar se incorporaron nueve preguntas que aludían a “limitaciones” o “dificultades”, con el argumento de evitar un sesgo estigmatizante en el término discapacidad. Esos datos, sin embargo, todavía no han sido difundidos, lo que prolonga el vacío estadístico.
La última vez que la Argentina contó con información confiable fue en 2010. Aquel censo reveló que el 12,9% de la población tenía alguna discapacidad. Si se toman las estimaciones internacionales, que sitúan la prevalencia en torno al 15% de la población, hoy deberían ser más de seis millones de ciudadanos los que enfrentan barreras físicas y sociales en la vida cotidiana. Esa magnitud debería bastar para ubicar el tema en el centro de la agenda pública.
Se exige eficiencia en el gasto en discapacidad pero se renuncia a la herramienta para alcanzarla, que es el conocimiento de la realidad a través de estadísticas confiables. Se exige eficiencia en el gasto en discapacidad pero se renuncia a la herramienta para alcanzarla, que es el conocimiento de la realidad a través de estadísticas confiables.
El propio informe de la Cepal y el Unfpa lo resume con una frase contundente: “La información estadística robusta y confiable es clave para diseñar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. Y justamente eso es lo que la Argentina no tiene. La carencia de datos sólidos conspira contra la elaboración de estrategias de largo plazo y multiplica la improvisación gubernamental.
El contexto político agudiza la gravedad. El debate sobre la discapacidad está hoy en la superficie del debate público porque el gobierno de Javier Milei ha avanzado en un recorte de recursos sin contemplaciones, ignorando la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad que el Congreso aprobó. La paradoja es cruel: se exige mayor eficiencia en el gasto pero se renuncia a la herramienta básica para alcanzarla, que es el conocimiento de la realidad a través de estadísticas confiables.
Así, la deuda estadística se convierte en deuda política. Sin datos no hay políticas. Y sin voluntad política no hay inclusión. La combinación de ambas falencias –la falta de información actualizada y la indiferencia del gobierno nacional hacia un sector históricamente vulnerable– condena a millones de personas a seguir esperando. Lo que debería ser una prioridad de Estado se diluye en la desidia. Y con ello se posterga, una vez más, la posibilidad real de construir un país con accesibilidad universal, eliminación de barreras y pleno ejercicio de derechos.